Vampyr de Carl Theodor Dreyer (1932)
- 2 ene 2023
- 3 Min. de lectura
Ellos no deben morir…[*]
Crítica para la Revista Kinetoscopio - Vol 31 , No. 131, 2022 - Un siglo de vampiros en el cine

(Este blog no posee los derechos de la imagen)
El director danés Carl Theodor Dreyer (1889-1968) en sí mismo pone ante los ojos del espectador un par de encrucijadas cinematográficas… En primera instancia, trae consigo la herencia de ese primer cine, con subtítulos y entradillas de contexto, que ayudaban a un público poco experimentado, al cual, estupefacto ante la imagen, se le explicaba lo que el personaje sentía. Atraviesa también el siglo XIX y el XX, escenario de surgimiento de la fotografía estática y en movimiento, un siglo convulso, contradictorio, que ve nacer al desencanto, los baches, la metrópolis. También, viene de ese cine perecedero, en cinta, con fragmentos inciertos que desaparecían para siempre y restauraciones necesarias, un cine silente, que si bien hacia los años 30 el sonido era una realidad dentro del star system norteamericano, se adentraba poco a poco en las producciones de países europeos; esta mezcla, sumando incluso, la característica de pertenecer a los países meridionales conectados con Alemania y su legado de expresionismo, hace de la obra de este director, una joya que hay que conocer.
Así, Vampyr (1932) tuvo su versión alemana, francesa y se ubica en medio de su prolífica obra, que comienza hacia 1918 con El Presidente y sigue extendiéndose hasta los 60 con muchas más. No hay que olvidar que Europa fue la cuna de la idea del vampiro y del rumor de la profanación de tumbas, incipiente en el siglo XVIII con la literatura de castillos, damiselas y hombres solitarios, que evoluciona fuertemente hacia el XIX con la oleada de ocultismo en Crowley, vampirismo, esoterismo y las teorías freudianas del inconsciente, bagaje que las vanguardias heredarán en el XX, adornadas con hermoso nihilismo.
En un paisaje brumoso y desencantado se encuentra el protagonista, Allan Gray, que encarna a ese flaneur curioso, a quien un andar desprevenido lo lleva a una posada enigmática, donde diferentes símbolos lo interrogan: una hoz en manos de un anciano, un barco cual Caronte cruzando el estanque, velas, iconografía religiosa y espacios aberrantes, pasillos angostos, techos que aprisionan, cerraduras que se abren solas acompañadas de acordes disonantes y esencialmente, un libro de vampiros, que - siguiendo el rastro de la sangre, fluido de vida y mortandad al mismo tiempo - lo conducirá a una tumba.
Los primeros planos van enmarcando el horror del protagonista, ojos saltones propios del cine silente contrastados con planos medios intrigantes de personajes que aparecen de repente y sueltan una frase misteriosa. Contraluz y luz picada con el dramatismo propio del teatro, sombras fuertes, efectos analógicos bien logrados: esqueletos cobrando vida, pesadillas en perspectiva subjetiva, desdoblamientos...Es inevitable no pensar en lo ominoso[*] como tropo de las imágenes, así como en obras fílmicas anteriores: diez años antes Murnau con Nosferatu (1922), Drácula en 1931 o el legado alemán con Caligari hacia 1920.
Una de las características de lo siniestro es precisamente sentir que algo inusual está surgiendo aunque no se muestre directamente, lo ordinario de esa posada: la gente, la posadera, dos jóvenes y un padre, una mansión… se tornan de repente incoherentes, algo no encaja, aquello que debía permanecer oculto, la sangre, las maldiciones, le hace un llamado a Allan, llamado que debe atender, allí comienza la aventura de Vampyr.
Esta película tiene algo más allá de la simple figura del vampiro como antonomasia de maldiciones, tras los recorridos de Allan, hay un tratamiento onírico y metafórico bien fundado, es la idea de los espacios sin salida así como la infalibiliad del destino o de dios. Uno puede asesinar en un filme a un vampiro con una estaca de hierro en su pecho, pero aquí, del otro lado, no es tan sencillo abrir la tumba de nuestros secretos y clavarles también otra estaca. No es fácil vernos a nosotros mismos con los ojos de la muerte como se ve Allan, en su ataúd, se requiere una auténtica valentía ante el ser-para-la-muerte. Allá, en la pantalla, se esconden también nuestros miedos metaforizados, nuestros propios fantasmas pueden volver en forma de vampiros, alimañas, larvas o mutantes… ¿Qué nos dicen?, ¿cómo nos hablan? El cine de horror nos permite dialogarlos, ellos no deben morir, son otra forma de sustento, otra forma de acercarnos a nuestra humanidad.
[*] Transliteración de “Ella no debe morir·” frase misteriosa repetida durante la película.
[*] Concepto desarrollado por Freud hacia 1919.


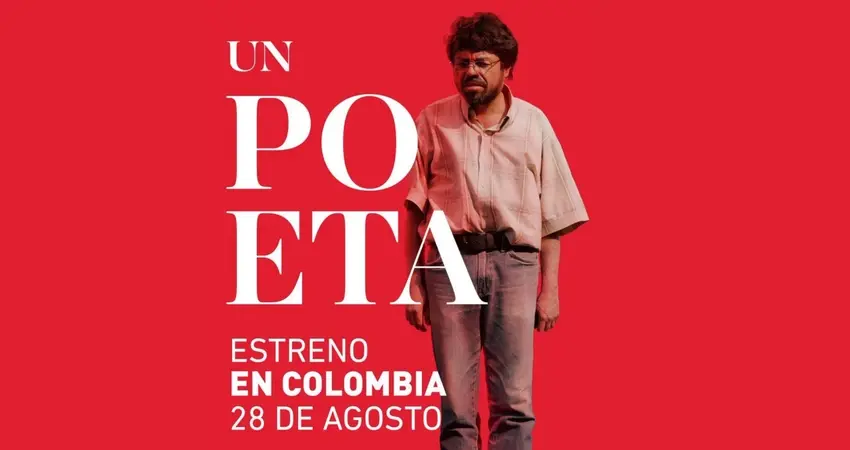


Comentarios